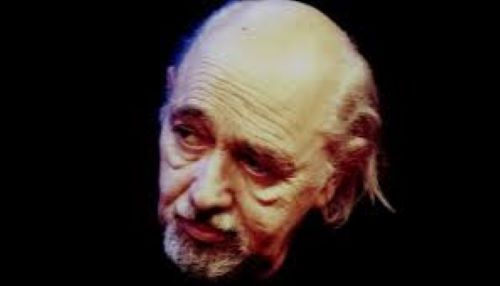Gianni Siccardi (1933-2002): Poetas en Generación Abierta (13)
Nada más
No son necesarios
nada más que un hombre y una mujer
para jugar al destino
nada más que unos ojos paralelos
para cruzar el puente de la soledad
No es necesario
nada más que quebrar
los límites de la naturaleza
para rozar las alas de la eternidad
nada más que aceptar el aroma
impasible de la indolencia
para abrir los brazos a la belleza
No es necesario
nada más que el relámpago del deseo
para beber la ebriedad de la vida
nada más que una mirada inocente
para comprender la vida
nada más que una mirada arbitraria
para recuperar el valor de la vida
Preguntas
Sentado en su silla envejecida
el anciano interroga
a la noche.
Afuera
el árbol triste
cubierto de pájaros
sostiene el horizonte.
Las cenizas adormecen
los muelles de la noche,
el cielo sangra.
¿Dónde están los caminos
que dibujaba el sol?
¿Dónde están los días
en que el amor cantaba?
Esta es la hora nupcial.
Las sombras se detienen
al borde de la casa
pero entran rumores
voces impetuosas
siluetas de otro tiempo.
Cuando el anciano cierra
los párpados, empieza la boda
entre el crepúsculo y la noche.
Cuando abre la boca
unas pocas palabras secretas
atraviesan su vida.
Una dicha intransferible
lo mira desde su juventud.
Con los ojos cerrados
entrega confiadamente su pasado
a la noche que comienza.
La bella del Líbano
Ella es más hermosa
que los recuerdos
que entornan deliciosamente los párpados
de las mujeres del Líbano
que el aire que azota levemente las palabras
de las mujeres del Líbano
que el desatino y la furia
que derrama por el día
la gracia de las mujeres del Líbano.
Ella es más hermosa
que el espectáculo de las calles
abarrotadas de espaldas
por la máquina de la oración del Líbano
que los saltos aterciopelados de los gatos
en las noches lujosas del Líbano
que las rutas sacrílegas
que atraviesan los ojos
de los impasibles rufianes del Líbano.
Ella es más hermosa
que la mirada solitaria
de los que dan de comer a los pájaros
en los parques del Líbano
que la unción de los vagabundos
encargados de escuchar la noche en el Líbano
que los pensamientos últimos de los suicidas
en los puentes que cabalgan
sobre el Litani en el Líbano.
Ella es más hermosa
que las miríadas de soles que se encienden
en las medallas cuidadosamente lustradas
en el pecho de los generales del Líbano
que el lento estiércol
de los sonoros caballos militares
en la insolación de los días de desfile del Líbano
que los impíos bombardeos
y las turbias conferencias de paz en el Líbano.
Ella es más hermosa
que la luminosa fantasía de los falsos adivinos
y los verdaderos profetas del Líbano
que la borra de café
que dibuja los caminos del futuro en el Líbano
que la ciencia del porvenir
que corre por los oscuros canales del tiempo
tan vertiginosamente en el Líbano.
Ella es más hermosa
que los lazos de sangre que unen
la humedad, la tortura y los sueños
en las corruptas, hediondas prisiones del Líbano
que los vientos que bate
el árbol de los recuerdos indelebles
de los condenados a muerte del Líbano
que el llanto de Dios
que humedece los cabellos
de las víctimas inocentes del Líbano.
Ella es más hermosa
que la alegría eterna
y las penas violentas
de los jóvenes enamorados del Líbano
que la luz de plata y seda
que sube hacia el cielo
cuando el amante entierra el cuchillo
en el pecho del amante
en los pobres hoteles del Líbano
que la emoción desnuda de los encuentros furtivos
los besos en la garganta
las citas secretas
las cartas inesperadas
los viajes de regreso
que galvanizan los destinos
de los hombres y las mujeres del Líbano.
El funeral del poeta
La balada inmutable del invierno
está por empezar.
Por la distante avenida del cementerio
llegan los cortejos hasta la enorme explanada.
Lágrimas secas
en las caras serias de los hombres
que acompañan a sus muertos.
Al penetrar en la helada capilla
unas mujeres
con respetuosos vestidos negros
lloran sin vergüenza.
Dos poetas esperan sin quererlo
ni tener aún conciencia de la muerte
el ataúd que no llega
como si se negase a escuchar
la voz profesional del sacerdote
que reza antiguas palabras estériles
en la fría tarde de junio.
En la entrada de la helada capilla del cementerio
seis hombres transportan un féretro.
Llevan las mandíbulas rígidas
y lágrimas secas en las caras serias.
Más atrás van unas mujeres
con ceremoniosos trajes negros
llorando sin vergüenza
pero pudorosamente
porque allí hay dos extraños
sin saber que esos dos hombres
desearían rebobinar el film de la vida
mientras esperan el cortejo
que trae el cadáver que fue su amigo.
La voz profesional del sacerdote
sigue repitiendo las áridas palabras
de la inútil oración siempre repetida
-porque ese es su trabajo-
en la fría tarde de junio.
En la entrada de la letal capilla del cementerio
seis hombres desfallecientes
falsamente seguros
transportan a pulso un féretro
dirigidos y ayudados
por los cuidadosos empleados de la funeraria.
Van con la rigidez en las mandíbulas
la muerte en sus ojos ciego
lágrimas viejas en las mejillas frías.
Un poco más atrás
unas mujeres
enfundas en temblorosos vestidos negros
caminan con honda lentitud agonizante
llorando sin vergüenza
pero pudorosamente
cuando pasan junto a los dos poetas
que esperan ese cortejo que no llega
con el ataúd con el cuerpo de su amigo
sin saber todavía
que la muerte es una separación definitiva
y oyen como en un sueño
la voz profesional del sacerdote
que reza sus palabras heladas
marchitas por la repetición
con su vigésima oración de muertos de ese día
mientras los cortejos pasan sucintamente
y el invierno todavía no empieza
en la fría tarde de junio.
La avenida de cipreses
la enorme explanada de piedra gris
y la entrada de la abierta
desolada
aséptica capilla del cementerio,
se llenan y se vacían
de autos callados
y de lívida gente nocturna.
Hombres que portan féretros
con actitud desplomada
mandíbulas rígidas
y duros ojos ciegos
fijos en la penumbra del pasado.
Lentas mujeres de negro
que caminan gravemente
con cuerpos derrotados
y cabezas cubiertas pero vacías
lloran sin vergüenza avanzan mecánicamente
hasta la voz profesional del sacerdote
que repite siempre las mismas palabras
para uno u otro hombre
de los tantos que llegan
se detienen un momento
y se van para siempre
mientras los dos poetas
se dicen unas pocas y torpes palabras
sin recordar aún todo lo que les queda
y todo lo que les ha sido quitado
por ese ataúd que tarda en llegar
con el cuerpo de su amigo
ese poeta que ya no se lanzará hacia la palabra
hacia sus peligros y alegrías
y esperan el tardío cortejo
en la entrada de la helada capilla ardiente
en la fría
moribunda tarde de junio
del inminente invierno.
El invierno se ha detenido
frente a las puertas del cementerio.
El último cortejo navega serenamente
majestuosamente
por la líquida superficie de la avenida,
llega finalmente al amarradero de la capilla
y entrega con sencillez conmovedora
el ataúd del náufrago.
Los dos poetas sorprendidos y aliviados
llenos de asombro y terror
aunque sin percibir aún claramente
el silencio y la oscuridad de la muerte
que llegan en ese ataúd definitivo
dan las adeudadas explicaciones a su amigo
ese poeta que hace muchos años
compartió con ellos
la alegría y la aventura de la palabra
y les dio pudorosamente
pero sin vergüenza
algunas señas para el viaje.
El invierno está por empezar
se detiene exactamente
en el límite de la estación.
Todo queda exánime
y un aire de irrealidad barre el escenario.
los cipreses se evaporan
y en el instante encantado
todo se detiene.
La acuosa avenida
y la enorme explanada de humo
se disuelven
y la capilla se eleva
hacia el pálido soplo de la eternidad.
El invierno está por empezar
pero nadie lo advierte:
ni los inmóviles deudos
hundidos en el espíritu de la piedad
ni los dos poetas
que flotan con las manos extendidas
hacia el tiempo de su juventud.
Lo único que se mueve
es la nave del ataúd.
Lo único real
es el cuerpo ya náufrago del poeta
que aún palpita
y viene a exigir su última ración de amor
y a bendecir una vez más a los hombres
mientras la fría tarde de junio
pliega y guarda su paño sombrío
y los dos poetas
hipnotizados
abrazan por última vez
el corazón de su amigo
y luchan por comprender por qué
la voz ajena del sacerdote
no maldice ni canta
ni grita ni impreca
ni tiembla ni solloza
sino que repite la helada
insulsa
muerta oración de su oficio
cuando en la fría
final tarde de junio
el sol elige otra órbita.
Y empieza el invierno.
Verano
La tierra
abre sus muslos a la noche
las palabras que no he dicho
se persiguen en el aire.
Tras la ventana
el musgo
la algarabía del verano.
Trato de sorprenderte
antes de que la abeja huya
por su propio perfume.
El aguacero ha tatuado la noche
sólo lo que no he dicho
aún abreva en tu memoria.
Inquieto
el corazón de la estación
sucumbe.
Apoyado en tus hombros
miro el vértigo de mi voz
derrumbarse a tus espaldas.
Gianni Siccardi: Nació en Banfield, provincia de
Buenos Aires, en 1933. A los ocho años descubre “la gran poesía” cuando
su abuelo materno le regala una antología de la poesía universal con el
propósito de estimularlo en la lectura “en
serio”. Los poemas le fascinan al igual que el puñado de caramelos
que su abuelo le regala cada vez que los recita de memoria y sin
equivocaciones. “Me
costaba memorizar esos poemas, y seguro que mi abuelo era conciente de
semejante esfuerzo, pero me imagino su felicidad porque eso me obligaba a
leerlos infinidad de veces”, recuerda Siccardi a sesenta años de
aquel momento en que se dio cuenta que era la poesía lo que más le interesaba y
a partir de entonces no se apartará jamás de ella.
Obra publicada (algunos de sus libros): Conversaciones (1962), Travesía (1967), Ella (1989,
reeditado en 1999 con el título Ella
y otros poemas) y Fragmentos (1995).
Preparó para el Centro Editor de América Latina las antologías de los poetas
italianos Eugenio Montale (1987) y Salvatore Quasimodo (1988).
Falleció en el año 2002.
En 2019, el Instituto Luccelli Bonade publicó su obra completa.